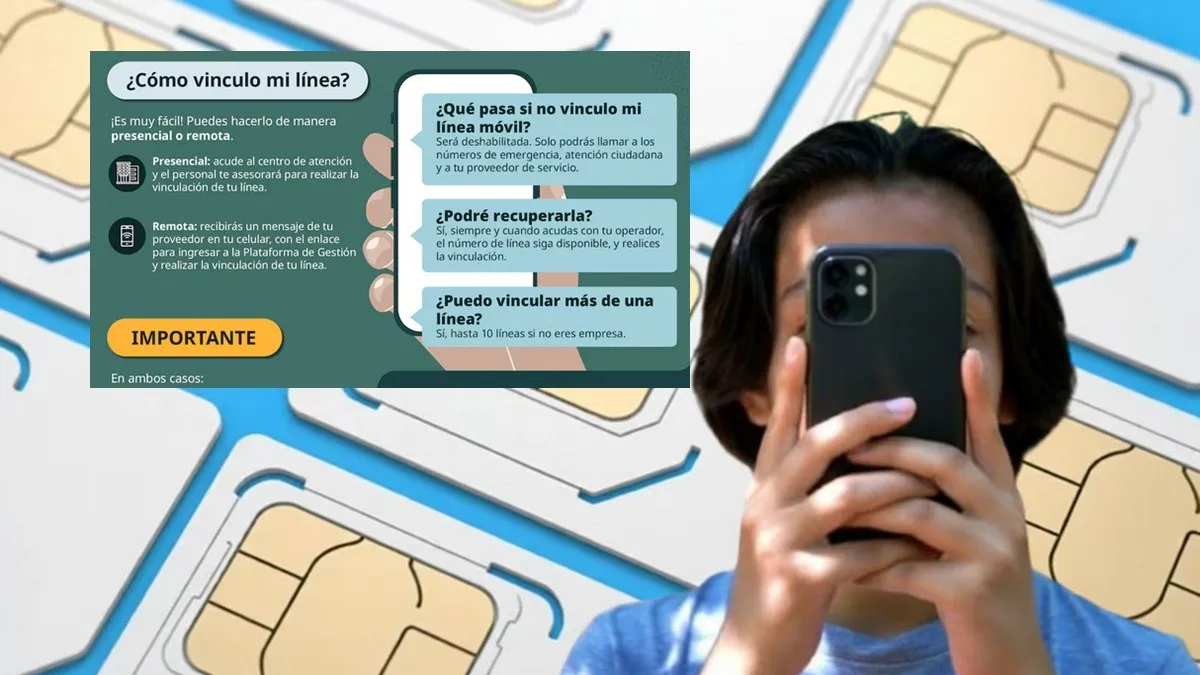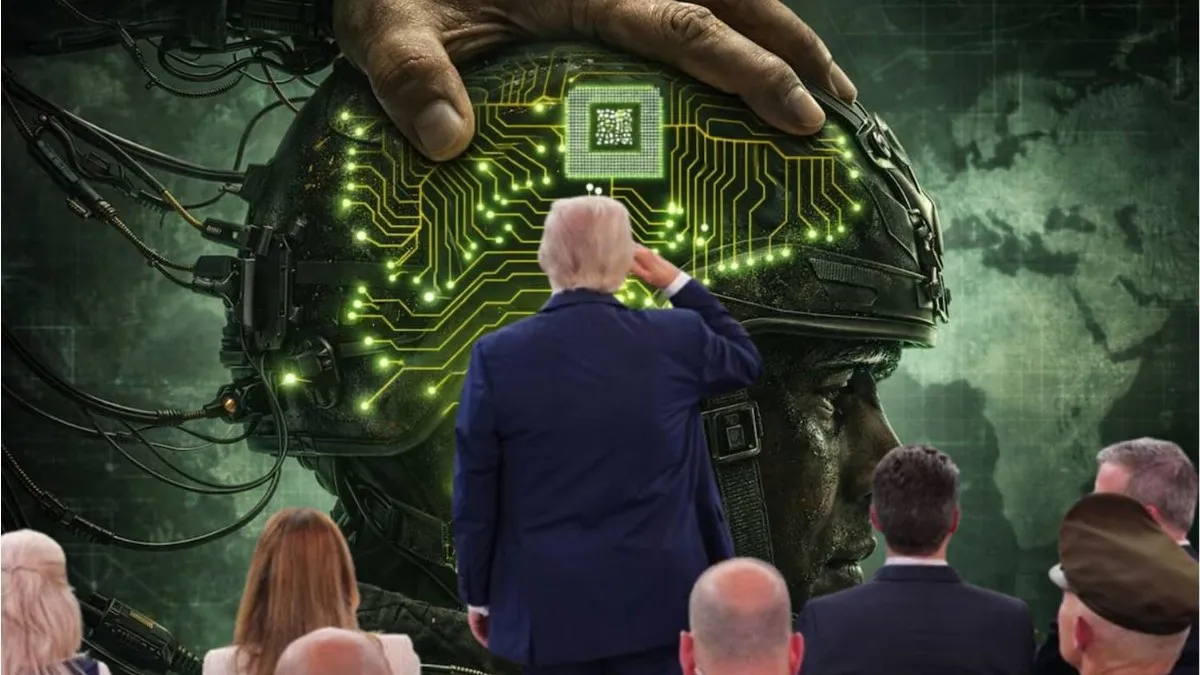Table of Contents
Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos volvió a colocar bajo los reflectores una vieja herida del Estado mexicano: el sector del juego como plataforma para el lavado de dinero, operando desde hace años en la frontera de la tolerancia oficial y la captura criminal. Esta vez, el golpe recayó sobre la familia Hysa, un grupo empresarial de origen albanés asentado en México, señalado por Washington de utilizar casinos y restaurantes como máquinas de blanqueo al servicio del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 27 personas y empresas vinculadas al llamado Grupo de Crimen Organizado Hysa, y FinCEN colocó en la mira a 10 casinos mexicanos que, según Estados Unidos, han funcionado durante años como engranes financieros del narcotráfico. La acusación no sorprende: desde hace más de una década, informes nacionales e internacionales advierten que el sector del entretenimiento –específicamente el juego– se convirtió en terreno fértil para el lavado de dinero en México, sin que las autoridades federales lograran cerrarle el paso.
Una “coordinación” que llega tarde
Washington presume la operación como un ejemplo de cooperación con México. Sin embargo, detrás de la retórica diplomática asoman preguntas incómodas:
¿Cómo operó durante tanto tiempo esta red de empresas, casinos y restaurantes sin que las autoridades mexicanas detectaran o frenaran su crecimiento? ¿Qué regulaciones fallaron? ¿Qué supervisores no hicieron su trabajo?
La familia Hysa movía millones en efectivo a través de una estructura que alcanzaba Europa y Canadá. Varias de sus empresas —como Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis o Rosetta Gaming— estaban plenamente constituidas y operaban a plena luz en ciudades mexicanas. El Tesoro describe un esquema amplio, sostenido por movimientos de efectivo, triangulaciones transnacionales y negocios de lujo usados como cobertura. Nada particularmente sutil.
Las pistas que México no siguió
Los señalamientos de EU incluyen el uso de casinos y restaurantes para lavar ingresos del narcotráfico; transporte de efectivo a granel; empresas en Canadá, Polonia y México; y la colaboración de operadores mexicanos. La estructura era compleja, pero no invisible.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano aparece en la narrativa estadounidense como un socio reciente, incorporado a una operación que en realidad documenta una ausencia prolongada de vigilancia, particularmente en un ámbito históricamente capturado por intereses económicos y políticos.
El hecho de que varios de los establecimientos sancionados operen en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco —territorios donde el Cártel de Sinaloa mantiene influencia— confirma algo que organizaciones civiles y especialistas han advertido por años: las concesiones de juego se transformaron en licencias para lavar dinero, protegidas por la opacidad del sector y por una regulación fragmentada.
El mensaje político detrás del golpe
La decisión de EU no es sólo financiera. Es también política. Al catalogar este caso como parte de su combate a “cárteles terroristas de la droga”, Washington presiona a México para asumir mayor responsabilidad en el control de flujos ilícitos, especialmente en momentos de tensión bilateral por fentanilo, armas y seguridad fronteriza.
El endurecimiento de las medidas —como el bloqueo de activos y la amenaza de sanciones secundarias a bancos extranjeros— es un recordatorio de que Estados Unidos puede actuar unilateralmente cuando considera que México no controla ciertos sectores críticos.
Casinos en la mira
Entre los 10 establecimientos señalados por FinCEN figuran los casinos Midas, Skampa, Emine y Mirage, repartidos en ciudades donde el crimen organizado ha consolidado presencia. La autoridad estadounidense propone prohibir que bancos del país procesen cualquier operación relacionada con estos negocios, una medida que prácticamente los expulsa del sistema financiero internacional.
El Estado mexicano, rebasado
Aunque el Gobierno federal aparece acompañando la acción, la operación exhibe una realidad más profunda: El Tesoro de EU volvió a hacer lo que México no hizo —o no quiso hacer— durante años: intervenir, investigar y desmantelar una red de lavado incrustada en uno de los sectores más opacos del país.
El resultado deja ver un patrón ya conocido: mientras el crimen diversifica sus métodos financieros, el Estado mexicano mantiene estructuras regulatorias débiles, supervisiones laxas y una sorprendente tolerancia hacia prácticas que terminan beneficiando a organizaciones criminales.
La sanción exhibe, otra vez, que el combate al lavado de dinero en México avanza a ritmo de las notificaciones de Washington, no de las instituciones nacionales encargadas de prevenirlo.